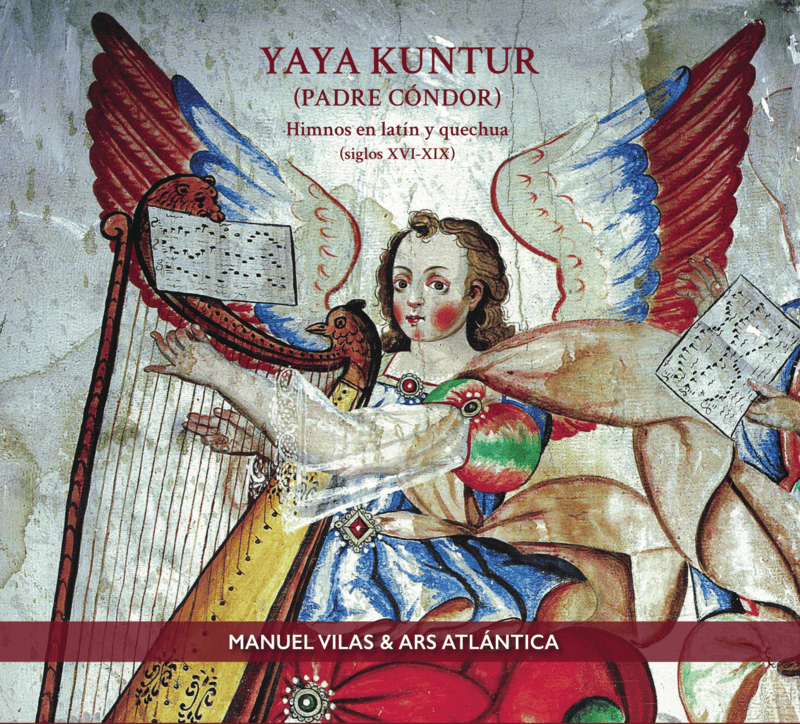Facultade de Xeografía e Historia, Santiago de Compostela
Enrike Solinis completa el VII Ateneo Barroco con obras dedicadas al laúd, el archilaúd y la
guitarra barroca, en el Paraninfo da
Universidade- día 22, a las 20´30 h-, con un programa que prima la figura
de John Dowland, entre piezas de Robert de Visée, F.Couperin, J. P. Rameau,
J. S. Bach o Alonso Mudarra, Luys de
Narváez y Gaspar Sanz. Enrike Solinís, se formó en el
Conservatorio J.C. Arriaga (Bilbao), en la ESMUC
(Barcelona), recibiendo el posgrado Cum
Laude, con José Tomás,
confirmando su carrera en concursos como el Int.
de Comillas, el Ataulfo Argenta o
en Int. Andrés Segovia. Para iniciar
su carrera en colaboración con grupos
como Hesperion XX; Le Concert des Nations;
la Capella Reial de Catalunya; Concerto Vocale, la Akademie für Alte Musik Berlin (René Jacobs) y Le Concert D´Astrée
(Emmanuele Haïm).
Ars Lachrimae, cobra su inspiración en una célebre pavana de John Dowland, apreciado por sus obras para laúd y otros trabajos sacros, Lachrime, para grupo instrumental cuyo prólogo había prometido editar piezas para laúd, aunque nunca llegarse a hacerlo o al menos no él mismo. Si logró incluir otras piezas en colecciones comunes dejando las canciones para su publicación en cuatro libros. Su personalidad, será tratada por Thomas Fuller en The History of Worthies of England, quien le calificará como el músico más raro de su época. Dudas en cuanto a esta afirmación, teniendo en cuenta la afirmación de Dowland forjaría sobre sí mismo, la de un hombre melancólico y de carácter complejo, de hecho su pieza para consort Semper Dowland, semper dolens, dejaría la impronta, esa famosa melancolía asociada a su figura, que desmentía el testimonio de una posible persona alegre y que pasaba sus días en un verdadero regocijo, aquella melancolía que no debía ser atribuida sólo a la idiosincrasia personal, unida a una incertidumbre, hasta que logró su plaza en la corte inglesa. Melancolía característica de la Inglaterra de los años finales del reinado de Isabel I y durante todo el período de Jacobo I. Robert de Visée- en el apartado Tendrement (piezas de tiorba), con un par de chaconas y la Suite en La m., fue destacado guitarrista, teorbista y gambista, que ejercería como músico de la Chambre du Roi (1680), publicando pronto sus primeras recopilaciones, compartiendo oficio con R.P. Descoteax , Philibert, y Antoine Forqueray, en los conciertos privados de Mme Maintenon, que mantendría hasta la muerte de Luís XIV, vínculo que conservaría con la dinastía borbónica, editando recopilaciones para los instrumentos de los que era maestro. Del Camino Huseyni: Makam Huseyni (Libro de Cantemir) y Loa Loa (Popular vasca). Entrando en el laúd renacentista: John Johnson (Flat Pavan/Flat Gallard); A. Mudarra (Pavana y Pasamezzo), autor de los Tres libros de música de cifra para vihuela, que comprenden tanto fantasías como pavanas, diferencias y canciones conocidas o Luys de Narváez (Romanesca), al que se debe su obra-dedicatoria Los seys libros del Delphin, de música de cifra para tañer la vihuela y que estuvo al servicio de la emperatriz Isabel, esposa de Carlos. En el espacio de obras de Visée, también caben la Gavotte du Tendre, del mitificado Monsieur de Sainte-Colombe (1640/1700), dedicatario del Tombeau de Sainte- Colombe, de Marin Marais, pieza emblemática como es bien sabido y que tuvimos en el concierto Tenebrae, ofrecido por el Collegium Musicum Madrid, de Manuel Minguillón, integrado por Jordan Fumadó, Miguel Bonal y la soprano María Espada, en el mismo Paraninfo da Universidade, con , especial preferencia a la figura de Michel de Lalande. El entorno familiar de Sainte- Colombe, desarrollaría un papel primordial en la evolución de la llamada escuela francesa de viola da gamba hasta finales del XVII, desde el magisterio presidido por el patriarca Augustin Dautrecourt Sieur de Sainte Colombe, maestro de música en L´Hopital de la Charité de Lyon y que recibiría el reconocimiento en la corte del joven Luís XIV, teniendo como discípulos a Meliton, Danoville, Jean Rousseau y el mentado Marin Marais.
Arquilaúd, en el cuarto espacio de reparto del programa, nos hallaremos con Johann Sebastian Bach, y la Partita en Do m. BWV 997, con tres de sus tiempos: Preludio, Sarabande y Double & Guigue, reparto de suites y partitas en principio para violonchelo solo y que en este caso parece estar escrita para un instrumento de teclado, una especie de suite truncada en la que están ausentes la Allemanda y la courante, comenzando por una obertura en forma de fantasía a dos voces con un movimiento rítmico pleno de energía. La Gigue es jovial completándose con resolución en el Double. Fiesta de Branles y Danzas, con guitarra, propone un nuevo espacio con un par de piezas, una tradicional que musicalmente se expresa por un Fandango & Porrue y una Branle de Bourgoigne de Pierre Phalèse (c. 1510- 73), destacado profesionalmente por sus oficios como impresor y también como docente, aprovechándose de la excelente educación que había recibido, llegando a ser miembro de la Universidad de Lovaina. Una saga familiar que continuará su hijo, quien establecería en Amberes su escuela de prestigiada resonancia, que se confirmaría a través de sus hijas Magdalena y María´
La guitarra entre el cielo y la tierra (guitarra barroca), ya en la conclusión de este viaje que habremos recorrido en siete etapas, y que en esta se recurre a dos maestros españoles, Gaspar Sanz (1640/1710), músico del que se eligen Marionas y Canarios, maestro que se convertirá en un obligado referente como podemos constatar en las programaciones dedicadas al mundo de la guitarra y que tendría unos años es estudios en Salamanca que marcarán su vida preparando su traslado a Italia en donde gozará de afortunada compañía de artistas como Caresana,Benevoli, Ziani y Colista, antes de su retorno a nuestro país, como maestro de guitarra de Don Juan de Austria, hijo de Felipe IV, para el que escribiría Instrucción de música sobre la guitarra española y método desde sus rudimentos primeros hasta tañerla con destreza, definitivo manual que tendría su edición en Zaragoza de 1674 a 1697, obra que no se resume a un tratado del instrumento, sino que también incorpora una amplia selección de canciones populares y danzas españolas. En virtud de ello, se convertirá en el maestro por antonomasia de su época. Mateo Albéniz- Sonata en Re-, compositor vasco, fue maestro de capilla en San Sebastián y destacaría también por el volumen considerable de obras sacras obligadas por su oficio, desde misas a villancicos y oficios de difuntos o Vísperas, recibiendo una gran consideración por tales compromisos; en la actualidad, merece aprecio la recuperación de la Sonata para piano, recuperada por Nin, en 1925, ampliamente divulgada precisamente en versión pianística en abundantes transcripciones, que observa claras influencias de Joseph Haydn y Mozart.
Ramón García Balado