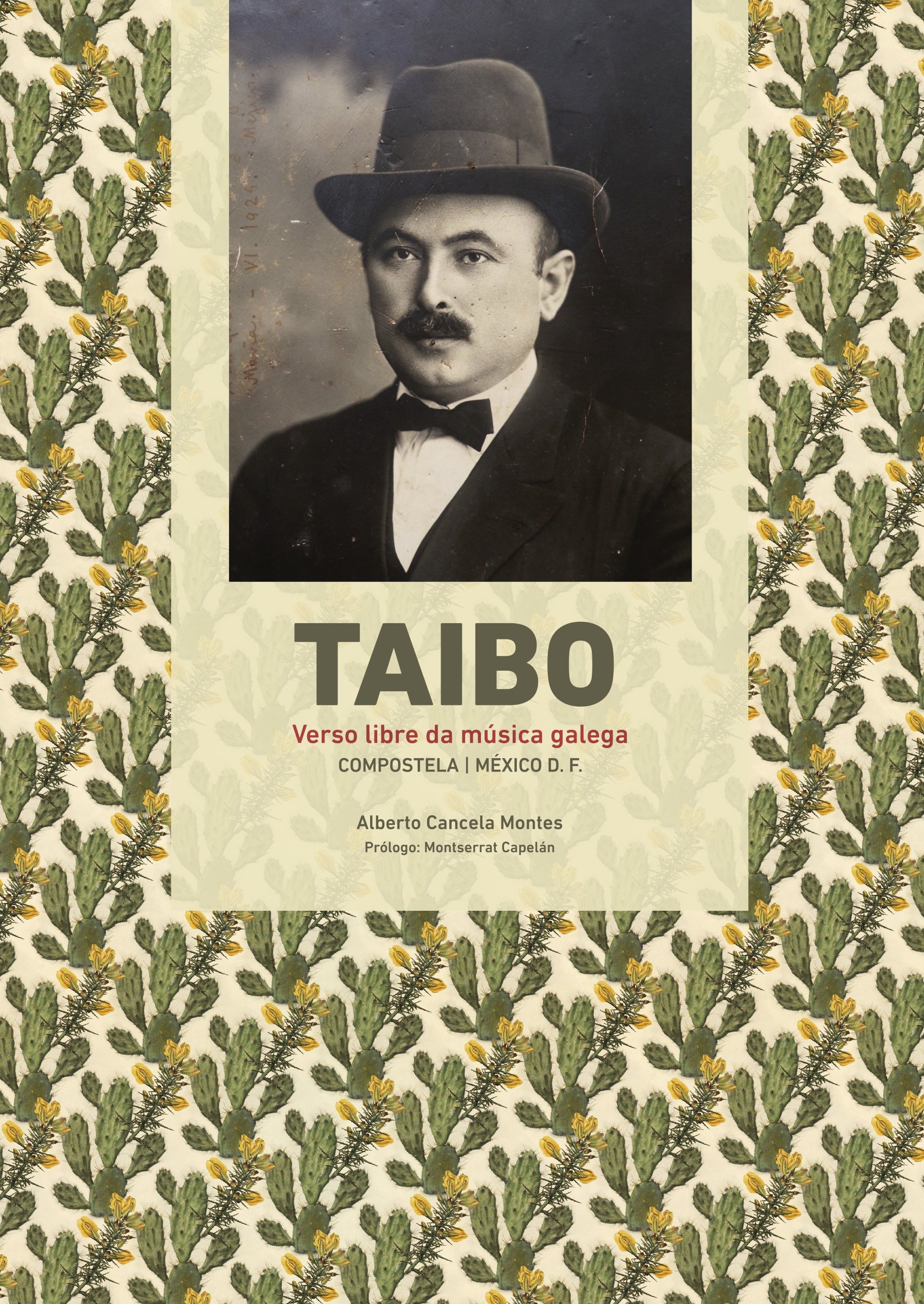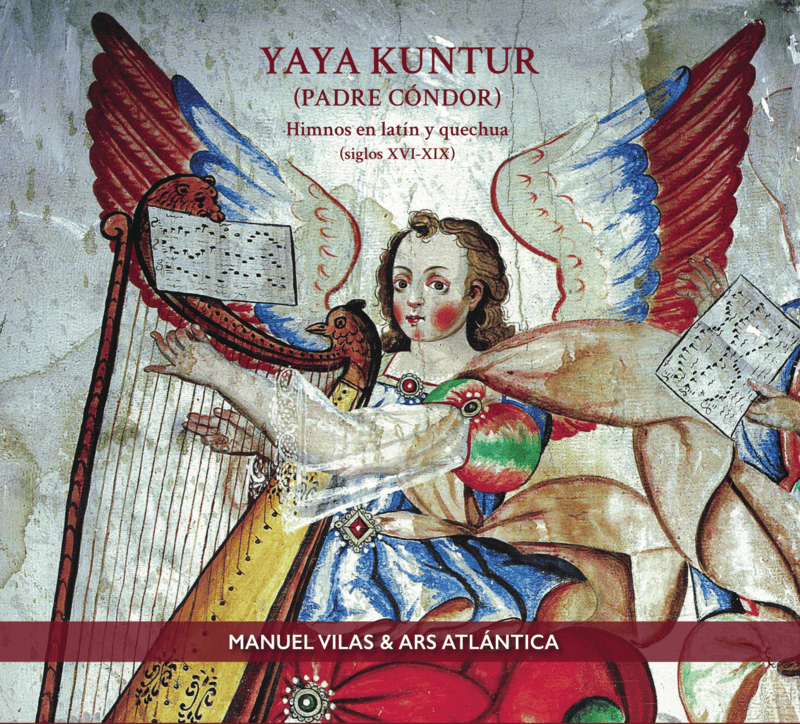Sara Ruiz remueve la herencia histórica de la viola da gamba a través de las Fantasies pour la basse de violle, de G.F.Telemann, intérprete de la que pudimos beneficiarnos con su trabajo dedicado a la viola da gamba en el tercer centenario de Karl F. Abel en el Ateneo Barroco de 2023, artista que estudió con Itziar Atuxta y Pere Ros, antes de trasladarse a Sevilla para ampliar con Ventura Rico y perfeccionarse con Jordi Savall, Christopher Coin y Philippe Pierlot previo al traslado de Trossingen, para seguir en su Musikhochschule, cultivando en especial los géneros camerísticos con Lorenz Duftsmid y Rolf Lislevand, perfeccionándose en Lugano con Vittorio Ghielmi.
G.F. Telemann, profundo conocedor de las maneras francesas y del arte italiano, supo amalgamar la unión de ambas tendencias, llegando a suscitar en la opinión de Christoph Daniel Ebeling, la opinión de que supo aportar a los alemanes la alegría y la naturaleza de esas procedencias, siendo el adalid del arte francés en esa tierra de adopción, combinando las cualidades vivas de las músicas polacas e italianas, siendo la elegancia francesa un aspecto que se percibe en el reparto de su legado camerístico. Ya desde 1717, en sus confidencias con Johann Mattheson- teórico por excelencia-, confesaría esa devoción por la influencia francesa, manteniendo su contacto con las influencias de otros países de su entorno, demostrando un amplio conocimiento de los estilos italianizantes.
El apartado de la fantasía a solo, tendrá refrendo en nuestros tiempos merced a la serie de cualificados registros, que incluyen igualmente a las dedicadas al clave o las que nos afectan en particular-Fantasies pour la basse de violle-, de las que son modélicas las de Sara Ruiz, con un punto de continuidad en las que reciban tratamiento con instrumentos modernos o con otros instrumentos (viola o violonchelo), gracias a maestros como Fabio Biondi (Glossa); Thomas Pietsh (EsDur); Federico Guglielmo (Brillant Classic), punto y seguido a las de Rachel Podger, Andrew Manze o Maya Homburguer. En esta línea, la relación de las dedicadas para flauta, comenzando por Ashley Solomon, con distintos instrumentos, las de Konrad Hunteler, Bartold Kuijken, Masahiro Arita o Jed Wentz . Estas Fantasies pour la basse de violle, fueron llevadas a registro en principio por Thomas Fritsch- quien dispuso del hallazgo de la primera partitura, para la firma Coviello (2015)-, trabajo que para los más perspicaces, se resuelve en los patrones de lo correcto y que será superado por Paolo Pandolfo y su dilecto alumno Robert Smith y que nos traslada a la de Jonathan Dunford.
Sara Ruiz, sí nos recordará que estas piezas: Fantasies pour la basse de violle, faites et dediées à Mr. Pierre Chaunel par Telemann, descubiertas en el Archivo Estatal de la Baja Sajonia (2015), representando el hallazgo más importantes para el repertorio de viola da gamba de los últimos tiempos, un ciclo de extensión notable y que fueron publicadas en Hamburgo (1735), al igual que las destinadas al violín y sólo un par de años después de haber sido publicadas las destinadas a la de flauta y clave. Para Sara, lo que más le llamaría la atención, sería la cantidad de referencias musicales a otros autores, a otras épocas y a otros estilos nacionales, que toma Telemann, para componer estas fantasías, cómo a dichas referencias buscando en ocasiones en el pasado, mirando otras veces a sus contemporáneos y apuntado con frecuencia al futuro. Además resultan un ejemplo de cómo la influencia de los pujantes estilos italianos francés e italiano, en el repertorio gambístico alemán, no impidió que los autores germanos crearan su propio estilo, tomando elementos de unos y otros mezclándolas con su propia tradición compositiva.
El ciclo de Telemann, para la gambista y según el resultado ofrecido, es tratado como un microcosmos pequeño presentado en doce tonalidades diferentes, lo que le otorga un colorido y una atmósfera propia de cada una de ellas; por ello, a pesar de formar un ciclo unitario, resultan doce historias cortas de carácter individual muy bien delimitado. Algunas de ellas valdrán como guía. La Fantasía nº 1, está escrita en un tono oscuro y sombrío, en Do m., y el uso del cromatismo envuelve el misterio del Allegro inicial. En contraste, la Fantasía nº 2, suena en el tono brillante de Re M. y se caracteriza desde el inicio por su carácter espontáneo, conseguido con ritmos ligeros, síncopas y pasajes virtuosos. La Fantasía nº 3, abre un discurso dramático en Mi m., y de nuevo el afecto asociado a la tonalidad menor se ve reforzado por diversas figuras retóricas como saltus duriculus y Syncope. El carácter alegre y jovial de la Fantasía nº 4, se consigue con la elección de la tonalidad apropiada de Fa M. y con la notable ligereza que aportan el discurso los flattés y el uso de notas cortas que indican de staccato. La Fantasía nº 6, fluye con suavidad en la tonalidad de Sol M. y en ella resultan naturales las bromas del scherzando y la dulzura del spirituoso….No por evidente deja de ser muy inspirador para el intérprete el uso de las leyes de la retórica que hace el compositor en estas piezas, tanto en la elaboración del discurso musical, como en el uso particular de las figuras retóricas, la profusión y la riqueza con que aplica estas leyes hacen a esta obra merecedora de un estudio pormenorizando por parte de los teóricos de la disciplina.
Telemann combina el uso de líneas melódicas típico del lenguaje barroco alemán con una escritura más idiomática caracterizada por el uso de dobles cuerdas, arpegios, distintos recursos polifónicos y posiciones de acordes que nunca se encontraron en otros autores. Un abanico de posibilidades idiomáticas y de recursos expresivos que no están al alcance de cualquier amateur, lo que hace pensar si no habría un exceso de humildad en el autor considerándose a sí mismo un modesto violagambista. Telemann era consciente que en la Alemania de 1735, la viola da gamba era un instrumento pasado de moda cuyo declive frente a la pujanza familia de los violines, había retratado Johann Sebastian Bach, diez años antes. La visión caledoscópica de Telemann creando esta obra, nos muestra el uso de varios estilos y recursos compositivos a través de un tratamiento variado de las posibilidades técnicas de la viola da gamba, pero además resulta singular cómo todos estos elementos interactúan de forma sorprendente para crear doce piezas únicas. Para Sara Ruiz, esta obra debemos entenderla tanto desde el conocimiento de las tradiciones interpretativas como de sus correspondientes rupturas, así como desde el dominio de los recursos técnicos de cada estilo y de las múltiples posibilidades técnicas que ofrece la viola da gamba. Lo relativo a la ornamentación, reparte la escasez de adornos escritos en la partitura que incita a que sea completada por el intérprete y el uso de calderones que sugiere prolongar las cadencias con pasajes improvisados; finalmente, los movimientos lentos, en estilo italiano, con las repeticiones explícitas señaladas, se presentan como oportunidades para que la gambista despliegue su imaginación ornamental durante secciones completas. Todas las Fantasies se dividen en tres movimientos, a excepción de la primera, que sólo tiene dos. Estos se agrupan normalmente en la forma clásica de concierto barroco rápido-lento- rápido o en la más moderna lento-rápido- rápido, ya propia del estilo pregalante. En contraposición a esta regularidad formal, los recursos compositivos propios de cada estilo (francés, italiano o propiamente alemán), son usados libremente y las formas propiamente barrocas (fuga, contrapunto imitativo) alternan con las del estilo galante. Además, encontramos elementos del rondó, y del concierto, así como la alternancia entre danzas tradicionales y modernas.
Ramón García Balado